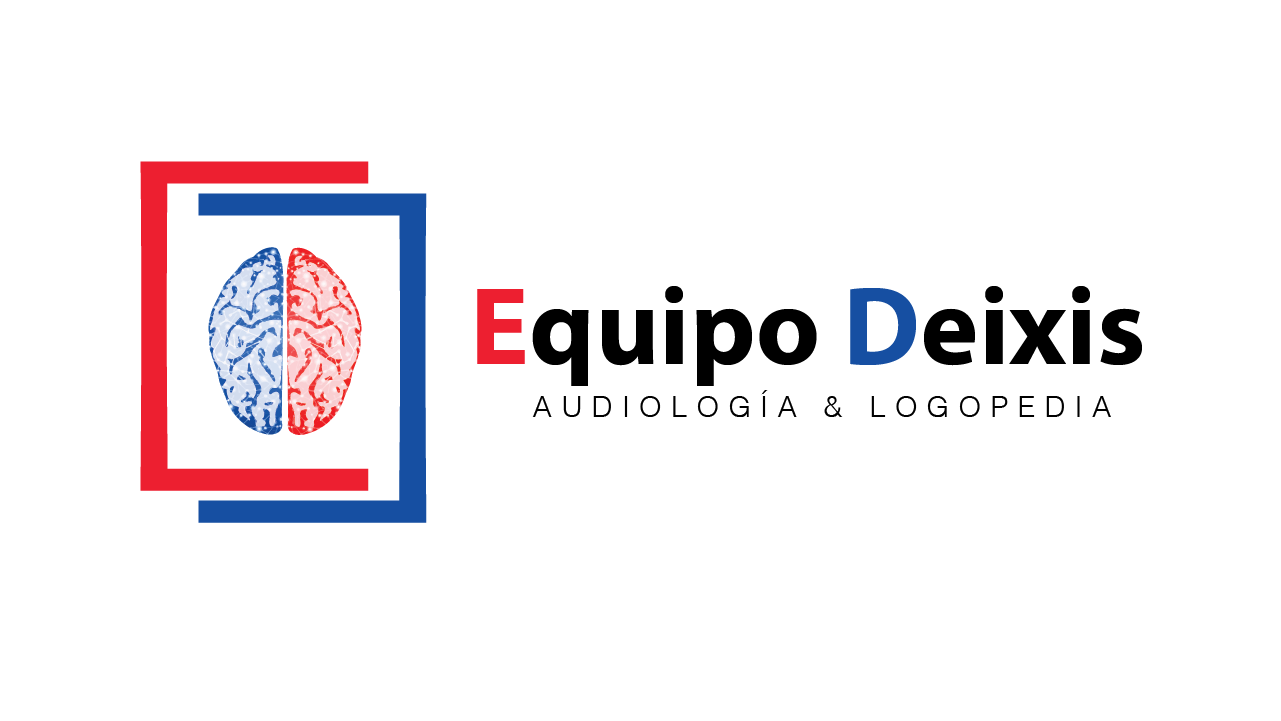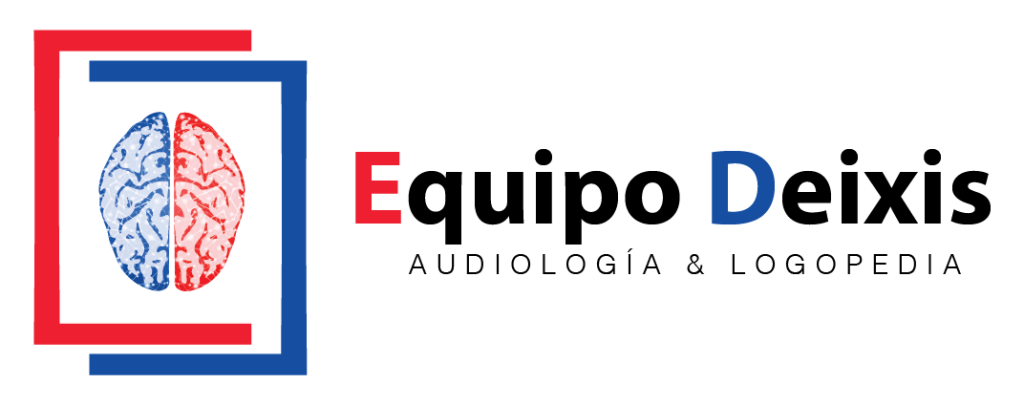ESTUDIO DE LA AUDICIÓN E INTERVENCIÓN EN DEFICIT AUDITIVO
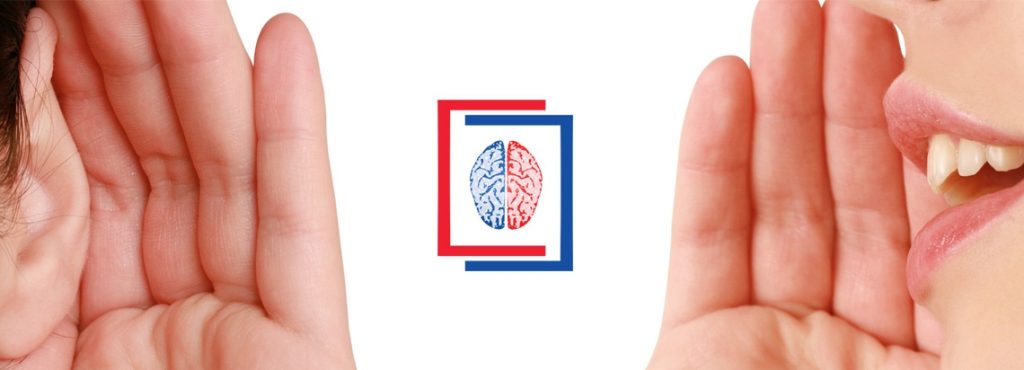
La audición proporciona al ser humano el acceso directo, natural y automático al lenguaje oral; también activa funciones que implican un desarrollo cognitivo armónico (atención, memoria, razonamiento,…).
El déficit auditivo en la infancia no sólo limita a nivel perceptivo sino que condiciona el desarrollo de funciones sociales e intelectuales que son directamente dependientes de la percepción auditivo-lingüística.
El déficit auditivo en el adulto dificulta y aisla desde un punto de vista social lo cual a largo plazo también merma el desarrollo personal y la conexión al medio.
Considerado lo anterior el estudio de la audición y secundariamente la re-habilitación auditiva son fundamentales en nuestra dinámica de trabajo.
En relación a la valoración auditiva,…
…el estudio de la audición exige pericia y experiencia por parte del audiólogo así como equipamiento técnico.
La capacidad de colaboración del paciente y el objetivo a valorar (umbrales auditivos, inteligibilidad, procesamiento auditivo,…) condiciona qué técnicas y equipamiento se han de utilizar en dichas medidas.
En relación a la Re-habilitación auditiva,…
La re-habilitación auditiva tanto en el adulto como en el niño es de una enorme complejidad. Entender la re-habilitación auditiva nos lleva a hablar de conceptos tan amplios y diversos como: habilitación, cognición, funciones intelectuales, sistemas aumentativos de comunicación, recursos tecnológicos aplicados a la audición, aprendizaje, sistemas de restauración de la audición, etc.
Por tanto, definir la Re-habilitación Auditiva con planteamientos únicos, estables e inamovibles resulta en nuestro punto de vista totalmente inadecuado. Nunca como en esta área de la psicolingüística la intervención ha de ser personalizada a las características del paciente: audición residual, edad, familia, entorno, tecnología para compensación de la pérdida,… todo ello condicionará la toma de decisiones respecto a las técnicas de intervención y por tanto sus futuros resultados.
DEFICIENCIA AUDITIVA INFANTIL. SU ABORDAJE EN EQUIPO DEIXIS:
El déficit auditivo infantil impacta notablemente en el desarrollo del niño, del núcleo familiar, y en los procedimientos del medio educativo.
Aproximadamente 5 niños de cada 1000 presentan algún tipo de pérdida auditiva según las estadísticas en España. De ellos 1 de cada 1000 van a presentarse como pérdida auditiva profunda prelocutiva (CODEPEH, 99). Ésta será la que genere mayor hándicap en el desarrollo infantil.
“La literatura científica más reciente señala el diagnóstico precoz de la sordera como el elemento fundamental para definir el pronóstico educativo y de inclusión del niño sordo” (CODEPEH, 14), por tanto, es un objetivo prioritario para el medio clínico y educativo la detección “a tiempo” del problema auditivo así como de sus consecuencias. Hoy día los Programas de Detección Precoz de la Hipoacusia disponen de características y condiciones adecuadas para alcanzar este objetivo satisfactoriamente.
La detección precoz de la hipoacusia se orienta a facilitar una intervención médica, audioprotésica, psicolingüística y educativa ajustada en el tiempo y a las necesidades del desarrollo del niño con hipoacusia.
Cuando la adaptación audioprotésica convencional (mediante audífonos) no es suficiente para resolver el problema perceptivo y lingüístico se plantea la opción del implante coclear. La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III indica el uso del implante coclear en “pacientes que presentan una hipoacusia neurosensorial profunda de asiento coclear, que se benefician de forma insuficiente o nula de los audífonos y que además se sienten motivados hacia un implante coclear” (VV.AA. 03).
Lo expuesto anteriormente está orientado a la solución del problema perceptivo auditivo; el objetivo es que el niño oiga y pueda procesar la información acústica. Pero, aun con las mejoras aportadas por el implante coclear, distintos estudios mantienen que existen limitaciones en el desarrollo lingüístico de niños que usan implante coclear (Ramirez-Inscoe, J. y otros, ´09), (Nikolopoulos, y otros, 0´8). Estas limitaciones pueden surgir bien por variables con implicación auditiva (implantación tardía, dificultades en el procesamiento auditivo central, escaso uso de audífonos, estimulación logopédica escasa o no especializada,…) o bien por hándicaps asociados o simultáneos al déficit.
Ante esta situación de incertidumbre la intervención logopédica ha de disponer de recursos con los que incrementar el input sensorial y facilitar el desarrollo infantil. Estos recursos provienen habitualmente del uso de Sistemas Aumentativos de Comunicación (SACs) y de enfoques terapéuticos suficientemente especializados.
Con el uso de SACs se opta por un input multisensorial y por tanto se aporta más información que usando la vía sensorial auditiva única.
De forma sencilla los SACs se definen como “un conjunto de recursos dirigidos a facilitar la comprensión y la expresión del lenguaje de las personas que tienen dificultades en él” (Domínguez y Alonso, ´04).
Los dos principales SACs que los profesionales solemos usar en el déficit auditivo infantil profundo son:
– La Comunicación Bimodal; y
– La Palabra Complementada.
La Comunicación Bimodal: se define como un sistema comunicativo basado en el uso simultáneo del idioma oral […] y de unidades gestuales,… (Monfort, ´04).
La Palabra Complementada (LPC): es un sistema compuesto por dos elementos esenciales: lectura labiofacial y complementos manuales. Estos dos componentes, perfectamente sincronizados, son capaces de hacer visible el habla al sordo (Torres y otros, ´95). La palabra complementada permite al niño entrenado en este sistema el acceso y almacenamiento de la estructura fonológica de cualquier palabra (Monfort, ´04).
La Palabra Complementada fue adaptada en su versión española por Santiago Torres (Torres y Ruíz, 96) a partir de su versión original desarrollada por el Prof. Cornett.
Distintos trabajos plantean el beneficio de usar LPC como Sistema Aumentativo de Comunicación en la intervención con el niño con déficit auditivo (Torres y Ruíz, 02), (LaSasso, C.J. et al. ´10). Con el uso de LPC el estímulo lingüístico accede por dos vías sensoriales complementarias entre sí:
1) la auditiva mediante el aprovechamiento de la reserva coclear con los audífonos o estimulación directa del nervio mediante el implante coclear, y
2) la visual que permite el procesado de información sobre LLF e información no verbal.
En nuestra perspectiva esta doble entrada de información permite un desarrollo cognitivo y psicosocial más armónico y ajustado al desarrollo que la que ofrecen sistemas de intervención totalmente unisensoriales.
El sistema LPC dispone de una serie de características y posibilidades que se detallan a continuación (Domínguez y Alonso, ´04):
– mejora de la percepción de la palabra;
– favorece el desarrollo léxico y morfosintáctico,
– facilita el aprendizaje del lenguaje escrito,
– su aprendizaje es relativamente rápido y sencillo, y
– es compatible con cualquier orientación educativa.
En contraposición presenta algunas limitaciones:
– no dota a los niños de un instrumento para expresar o iniciar interacciones comunicativas tempranas,
– como sistema no enseña al niño sordo a producir los sonidos del habla, y
– exige una atención constante y voluntaria.
En nuestra experiencia el tercer punto es el único hándicap real del sistema pues efectivamente plantea una alta exigencia cognitiva principalmente a nivel atencional.
Hoy día y a pesar de la existencia de los recursos SACs anteriores, y la documentación abundante sobre sus beneficios, la comunidad educativa (logopedas, profesores, psicólogos, pedagogos,…) que atiende al niño con déficit auditivo ha confiado “ciegamente” en los espectaculares beneficios generados por los implantes cocleares y los audífonos digitales. De esta forma se ha optado por vías de estimulación unisensoriales y se ha mostrado cierto abandono progresivo en el uso de los SACs. Sin embargo cada vez más los estudios sobre el tema muestran que niños implantados o con audífonos de última generación siguen adquiriendo tardíamente y con dificultades los objetivos escolares propios del ámbito educativo, principalmente la lecto-escritura (Alegría y Domínguez, ´09), (Domínguez y Alonso, ´04), o algunos hitos relevantes del desarrollo evolutivo (p.e. los procesos de Teoría de la Mente (González y otros, ´04).
Ante esta situación consideramos que el uso de SACs simultáneos a las ayudas técnicas auditivas contribuye decisivamente a que estas dificultades no se mantengan. Pero su uso por parte de los profesionales y de las familias plantea una gran exigencia en cuanto a esfuerzo, constancia, dedicación, superación de prejuicios, habilidad técnica, etc.
Los educadores debemos dotar de solvencia técnica a nuestras actuaciones lo cual pasa por atender y aplicar aquellos recursos que la ciencia nos indica más convenientes para cada caso; a ello hay que añadir la necesidad de especialización y lo que nuestra propia experiencia a lo largo de los años nos permite filtrar como más beneficioso para nuestros pacientes.
En Equipo DEIXIS la apuesta por el uso de SACs, en particular LPC, para niños con déficit auditivo forma parte de nuestros planteamientos de intervención dada la evidencia científica (Colin et al. ´07) y nuestra propia experiencia. La unión de estimulación cognitiva, SACs y planteamientos ecológicos (implicación de la familia y el entorno) sostiene el programa de intervención logopédica y psicopedagógico para niños con déficit sensorial auditivo prelocutivo profundo.
Fuentes bibliográficas
1. CODEPEH (Comisión Detección Precoz Hipoacúsia Infantil): «Propuesta para la Detección e Intervención Precoz de la Hipoacusia Infantil». En Rev. FIAPAS n.o 71, 1999. (Separata).
2. CODEPEH (Núñez et. al.) (2014): Sorderas diferidas y sobrevenidas en la infancia: recomendaciones CODEPEH 2014. Revista FIAPAS, octubre-diciembre 2014, Nº151, Separata. (3a ed.). Madrid, FIAPAS 2016.
3. VV.AA. Implantes Cocleares. Actualización y revisión de estudios coste-utilidad. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid. 2003.
4. Ramirez-Inscoe, J., Odell, A., Archbold, S. y Nikolopoulos, T. (2009). Expressive spoken language development in deaf children with cochlear implants who are beginning formal education. Deafness and Education International, 11, 39-55.
5. Nikolopoulos, T., Archbold, S., Wever, C y Lloyd, H. (2008). Speech production in deaf implanted children with additional disabilities and comparison with age-equivalent implanted children without such disorders. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 72, 1823-1828.
6. Domínguez, A.B. y Alonso, P. La educación de los alumnos sordos hoy. Perspectivas y respuestas educativas. Ed. Aljibe. Málaga. 2004.
7. Monfort, M. Intervención habilitadora. Capítulo incluido en: Manual básico de formación especializada sobre discapacidad auditiva. Fiapas. Madrid. 2004
8. Torres, S., Rodríguez, J.M,, Santana, R., y González, A. (1995). Deficiencia Auditiva. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Ed. Aljibe. Málaga
9. Torres, S., y Ruíz, MJ. (2002). Modelo Oral Complementado. Fiapas/86. 2002.
10. Torres, S., y Ruíz, MJ. La Palabra Complementada: introducción a la intervención cognitiva en logopedia. CEPE. Madrid. 1996.
11. LaSasso, C.J., Lamar, K. & Leybaert, J. Cued Speech and Cued Language Development for Deaf and Hard of Hearing Children. Plural Publishing Inc. Oxfordshire, 2010.
12. Alegría, J. y Domínguez A.B. Los alumnos sordos y el aprendizaje de la lectura. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva. Universidad Central de Chile. Marzo 2009. Número 1. Vol. 3.
13. González, AM., Barajas, C. y otros. Deficiencia Auditiva. Experiencia comunicativa, lenguaje y teoría de la mente. Fiapas/99. 2004
14. Colin, S.; Magnan, A.; Ecalle, J. & Leybaert, J (2007). A longitudinal study of the development of reading in deaf children: Effect of Cued Speech. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 139-146.